Todo Lactea 2025: Desde el silo, hasta la ubre
Argentino y trabajando hace años en Estados Unidos, se inició en el estudio de silajes por los problemas sanitarios que encontraba en los rodeos.
“Es muy importante que los productores al momento de empezar el picado, el silo de maíz, midan en que momento empiezan, más o menos con el 34 por ciento y hasta el 38 por ciento, con lo cual se tiene que calcular la cantidad de hectáreas y el tiempo que le demandará, que pueden ser hasta diez días de trabajo con un avance del proceso de secado de medio punto por día”.

Se debe pensar en la compactación del piso, dependiendo de la maquinaria utilizada y también contemplar la rapidez para tapar al silo, “porque en condiciones bien compactadas y en aeróbica el silo fermenta rápido, baja el pH del 7 al 3,5 y eso mata todas las bacterias”, remarcó.
Respecto a la higiene destacó la mala fermentación por la contaminación con tierra y mucha carga bacteriana, evitándose con el corte arriba de los 20 centímetros del suelo, para no levantar tanta tierra. Además, el trabajo para evitar micotoxinas para las vacas y para las bacterias que inactivan los lactobasilos responsables de producir el ácido lácteo que genera un crecimiento exagerado de clostridiales.
“El silo con una carga bacteriana muy alta, activa, afecta generalmente a las vacas de alta producción y las afecta con las hemorragias intestinales, sobre todo a las que comen más”, señala Shuenemann, al tiempo que subraya: “Hay una gran oportunidad en la higiene de los forrajes, teniendo que lograr estar por debajo del cinco por ciento de ceniza total, para no interferir en la productividad con la ingesta de tanta tierra por parte de los animales, que les afecta la digestión de la fibra, la digestión de grasa”.
Para el especialista, los productores argentinos deben seguir siendo ejemplares en la cría y la recría, junto con el mejoramiento genético, para lo cual la higiene y la nutrición son claves para seguir adelante.
Mirando más adelante, Philip Bachman, experto global de producto de Peak-Grupo Urus, presentado por ICC-Genex de Estados Unidos, se enfocó en “la vaca del futuro”. Generar una vaca eficiente, resistente, que tenga un costo de manetenimiento bajo y que tenga una reproducción consistente, que se preñe fácil y que tenga un período de transición sencillo, es lo que movilizó las acciones de los últimos años.

El desarrollo de la empresa en la que se desempeña es lograr una ICC (Vaca Comercialmente Ideal, por sus siglas en inglés), que complementa de forma perfecta con el 34 por ciento de sustentabilidad, el 13 por ciento de fertilidad y el 53 por ciento de eficiencia productiva.
Esto se comenzó trabajando en 2014 en el tamaño ideal de la vaca Holando, para pasar luego a los márgenes de salud que permita un mantenimiento sencillo, para continuar hacia la eficiencia alimentaria y dar lugar ahora a una suerte de mejora constante del manejo genético.
Maximizar la eficiencia de producción es la clave económica del negocio, por lo tanto la genética es la que conduce esa línea con la idea de mejorar a la vez la cantidad de alimento que demanda cada ejemplar, en línea directa con el tamaño de los animales comerciales.
“Hay que lograr una vaca invisible, la que es funcional y uno no se da cuenta que está en el sistema y vive muchos años, con una ubre que permita ser bien ordeñada y parámetros de fertilidad que ayuden a la reposición en los rodeos”, consignó.
Estructurando una pirámide el médico veterinario Miguel Mejía habló de la “reproducción y sanidad, la base de todo”.
Puso énfasis en que “no se habla de la reina de las enfermedades que es la diarrea bovina”, la cual genera hasta 9,8 veces más de abortos, tiene una tasa de infertilidad del 38,5 por ciento, porque genera reabsorción embrionaria, e incluso aumenta los días abiertos en animales positivos. Agregando a la lista el virus del herpes e incluso a la mastitis, que complican todas estas variables.
“Los problemas de patas también complican la reproducción” y requiere eso un programa de trabajo sobre patas, que va más allá de desvasar.
La lista de enfermedades a atender incluyen anaplasma, fasciola, garrapatas, parásitos gastrointestinales.
Concluyó que “es mucho más fácil tratar a una vaca porque nunca estuvo preñada, que porque siempre estuvo enferma”; y obviamente “es tan importante tener un plan sanitario bueno como ponerlo en práctica”.
Por su parte, Julián Bartolomé, como asesor en reproducción y docente universitario habló sobre la eficiencia reproductiva en bovinos, donde “la vaca adaptada al sistema, protocolos, registros y personal capacitado es una combinación clave para poder lograr efectivamente los objetivos de reproducción”, debiendo contar también con un plan claro de reproducción para lograr inseminar el 95 por ciento de las vacas de un rodeo en 21 días, para el primer servicio.
“Tenemos que seguir detectando celo en las vacas, porque es la forma más barata de preñarlas”, agregó sabiendo que “hoy tenemos las herramientas de manejo para superar el 70 por ciento de la detección de celos”, pero para eso hay que seguir trabajando en registros confiables y más información.
El Dr. Eial Izak, experto en mastitis y calidad de leche trató “el impacto de las ubres sanas en la reposición del tambo”, más allá de la calidad de leche.
Las vacas que tuvieron mastitis tienen completa posibilidad de generar natimortos, tienen calostro de menor calidad que terminan generando más diarrea en crías, altos recuentos de células somáticas, más enfermedades post-parto e incluso altos riesgos de infertilidad.
“Toda la inversión que hagamos en genética y reproducción, si no cuidamos las ubres de la mastitis no van a tener un reflejo en la producción”, dijo concretamente.
Deja un comentario



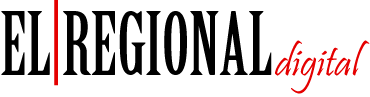
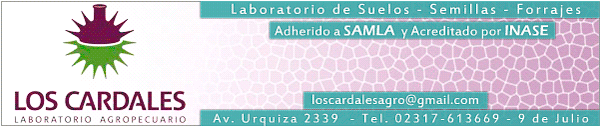





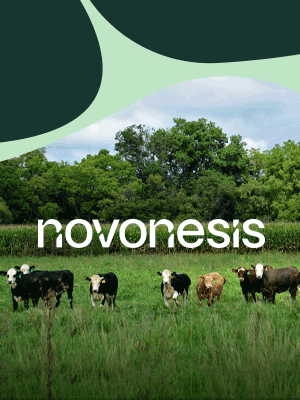






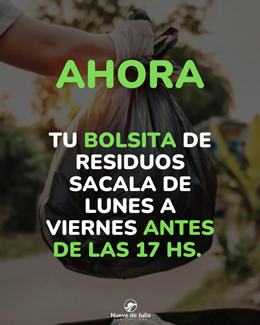
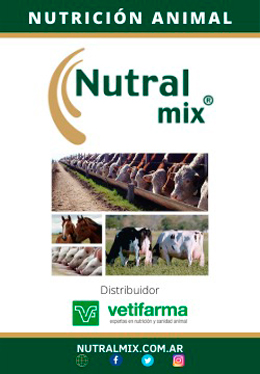


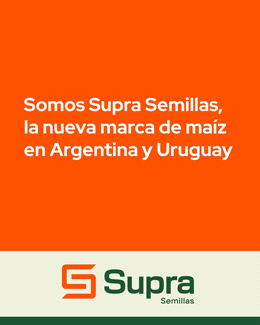

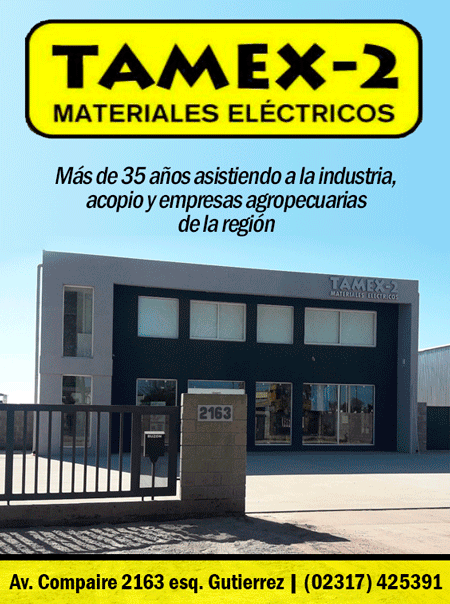

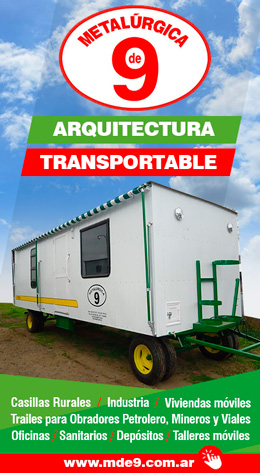
.png)









