De 9 de Julio a Moscú - Por Guillermo Blanco
El Mundial de Rusia y el calor de la camiseta
“La pelota de trapo, o la 5 oficial/ el valor era el mismo, importaba jugar”, dice una canción que escribí hace mucho tiempo, y que nombra al club que alambra lo más puro de mí desde la infancia. Tenía una parte donde recordaba el grito colectivo, aquel “¡A la bi/ a la bá/ rim bon bá/ San Mar tín/ rra rra rrá!”… En eso iba pensando en el asiento trasero izquierdo del Uber que me llevaba a la casa de la campiña moscovita, base desde donde empecé con algunos colegas de Dolores y La Plata mi octava aventura mundialista. Habíamos llegado en tren a la capital desde Nizhni Novgorod, donde Argentina sucumbió ante Croacia. El sol entraba por la ventanilla y en la mochila encontré una cálida salvación para mitigar el resplandor del penetrante mediodía ruso. La camiseta de mi colección que elegí entre muchas otras del mundo entero, para viajar a Rusia. Me cubría la cabeza y me volví a recostar en el asiento, hasta que me quedé dormido entre bolsos propios y de los amigos Ezequiel y Juan Carlos. El Uber era conducido por un armenio que trataba de complacernos con música de Natalia Oreiro, bastante conocida por allí, y por la melosa voz de Julio Iglesias, acaso confundiendo geografías y creyendo que el gusto era compartido solo por un idioma en común.
El hombre no tenía por qué cambiar su idea de que la música a veces une, aunque a veces, no. Arreglamos un dinero para que desde una de las tres estaciones mayores de Moscú nos llevara hasta la concentración de la selección, en Bronnitsy, y desde allí, después de una espera de dos horas para poder cubrir entrenamiento y la conferencia de prensa, trasladarnos hacia la otra punta de Moscú, hasta nuestra guarida en los aledaños de un pueblito llamado Protov. En total, unos cien kilómetros, o algo más. Una rutina durante cuarenta días, alternada con distintos escenarios, caminos, ciudades. Y, ya recostado en la amplia cama de la casa de la campiña, sentí un ardor en la cara y comprendí la consecuencia de la insolación, la que en parte pudo mitigar mi querida camiseta, ésa que tanto tenía que ver con mis sentimientos. La de los colores de mi infancia, la azul, blanca y azul, que una década atrás me había regalado el Chueco Pastor en mi 9 de Julio natal. La de San Martín, claro que ésta era de una tela distinta a la de piqué que usaba cuando la preadolescencia era una pelota de trapo y a veces la 5 oficial, como puse en la canción. La tela de la actual no era tan ríspida, la poliamida la hacía más suave y liviana, y fue la que me cubrió durante gran parte del trayecto. Ese mismo día nos habíamos encontrado con mi amigo y colega Ariel Scher mientras aguardábamos la conferencia de Fazio y Lo Celso en nombre del plantel de la selección, y se me ocurrió posar con la camiseta. Incluso le conté de mi club, de que su amigo el escritor Sacheri había incluido en su libro Papeles en el viento una historia literaria en la que incluyó nada menos y nada más a San Martín de 9 de Julio… Estaba en eso cuando me dio ganas de ponerla en la almhoada, como hacía cuando estando en la quinta me dejaban llevar a casa la camiseta y hacía lo mismo, dormía con ella pegada a la cabeza. Me levanté para buscarla en la mochila, pero no estaba allí. Me la había olvidado en el taxi, y sentí una impotencia tremenda por la pérdida, fue como que la abandoné y me cercó una culpa histórica.
Un par de noches atrás habíamos compartido con unos hinchas suecos unas cervezas en un bar de Nizhni, ellos con sus atuendos amarillos y yo, orgulloso, con la de mi San Martín, azul, la franja blanca bien horizontal, al medio, nada de diagonal, y otra vez azul. Había gente de todo el mundo, en el corazón de Rusia. Y ahora estar sufriendo con este vacío imposible de llenar, entre cuatro paredes en medio de una llanura lejos de mi pampa húmeda. Mis compañeros advirtieron mi sentir, y se ofrecieron a ir al día siguiente a la estación donde iniciamos el viaje en taxi. Y así fue. Como cualquier ciudad cosmopolita, una especie de mafia conducía un grupo de autos de taxis poco amigo de papeles legales, y ahí nos metimos a hurgar, sin saber ruso, solo con el celular y el traductor con el que tratamos de entendernos con un fornido capo que debió vernos preocupados de verdad porque nos prestó una desinteresada atención. Hasta le mostramos un video que habíamos filmado durante aquel viaje, en el que se veía la cara del armenio, del que por señas y traductor habíamos podido saber que tenía cinco hijos. Solo eso. El auto era un Kia negro con algunas trompadas a los costados y en el paragolpes trasero. Y, como es común allí, muy amigo de la velocidad y de no ser muy adicto a respetar señales de tránsito. Como un típico veraneante argentino de esos que en pleno atasco se mete por la banquina derecha y avanza en medio de la selva. Imposible saber algo más. Solo la invitación del capo-Uber para volver al día siguiente y con más tiempo seguir averiguando algo.
Ya se complicaba todo por la dinámica mundialista, los viajes, los partidos, la locura que iba a mermar unos días después cuando la realidad pusiera a Argentina de patitas en el avión de los Rollings Stones en el que había llegado. Pero era reincidente el recuerdo por la camiseta. Todo estaba asociado a ella como una obsesión. Comprendí que no era un trapo solamente. Cuando me di cuenta del olvido en el taxi la cabeza me funcionó sin ningún tipo de control. Me llevó a esa palabra trapo de cuando desde chico me hablaban de lo que era esta parte del mundo. El trapo rojo. La miseria. La injusticia. El mal. Y me lo fueron metiendo en la cabeza hasta llegar a grande y vivir parte de esa trama ficticia que se iba haciendo carne en tanta gente de nuestra región. Si hasta ya periodista, me tocó cubrir en Colombia para El Gráfico la clasificación de Argentina para los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, a los que los gobernantes de entonces, muchos primos hermanos de los actuales, decidieron que Argentina no participara en adhesión a decisiones mayores, decididas por papá Estados Unidos. Hasta el deporte sentía los simbronazos de la política internacional que nos ya nos tenía como satélites de ese imperialismo.
Pensar que de chico uno solamente pensaba en el mundo redondo de la pelota. Y en la camiseta. En mi caso, quinta división de mi San Martín con gobierno radical de Illia, enseguida golpe de Onganía, llegada breve a primera división con “Fito” Micheli (el de la famosa delantera de Independiente que fue toda a la selección) durante la época de la Noche de los bastones largos, represión aunque más atenuada de la que se viviría una década después cuando el fútbol mundialista quería ser apropiado por los militares como una manera más de profundizar su terrorífico poder, mientras el pueblo lo sentía como un grito para exteriorizar lo que no podía de otra manera. Todo esto era imposible que lo entendiera ni el capo mafia tachero, ni quienes lo rodeaban. No obstante les caímos bien, tanto que al otro día volvimos en busca de esa camiseta o valiosa para mí y nadie más, pero que los rusos también trataban de encontrar porque ya era como una cuestión de orgullo y vaya a saber por qué les caímos simpáticos. Tanto fue así, que esta vez nos recibieron con alegría, y nos presentaron al hermano del armenio, que también changueaba en su radio de acción. Y si bien nos dijeron que en esos días el dueño del Kia no estaría en Moscú, se conectarían con él para recuperar la camiseta perdida. Volver otra vez allí ya se hacía insostenible, y ahí percibimos que la prenda ya no volvería nunca más a nuestras manos.
El regreso en otro taxi fue como si adelante tuviera una película. Imaginé al taxista llegando a su hogar, y al agradecimiento de uno de sus hijos por el regalo. Qué linda camiseta, papá, me pareció escuchar y ver al armenio entregándole mi camiseta San Martín. Y me pareció ver que esa tarde, en el picado de los suburbios moscovitas, el chico se lució con los demás, al menos por los colores que llevaba en su pecho. Nunca llegaría a saber el significado del CASM, nadie le podrá decir jamás que se trata de Club Atlético San Martín, de un pueblo ignoto de un país ignoto, de un continente ignoto. Pero por la forma como está jugando, pareciera que la tela le estuviera penetrando en el cuerpo, porque se lo nota de menos a más como más activo, feliz, participativo, solidario con los demás pibes mientras la pelota corre, como otra mucho tiempo atrás también lo hacía en la vieja cancha de San Martín cuando yo era pequeño, y los hermanos Farías, y el Abelito Torrens, y el Charra Malazotto, y Timpanaro, y Tabito Riccioni, y todos los pibeshacían honor a los colores, mientras el Viejo Barrios y el Mulato Rodríguez alentaban desde afuera y Juan Pagliana, el padre de todos, llegaba con su bicicleta para traspasarnos su amor por el club. Imagino al pibe armenio con la camiseta puesta y jugando con otros pibes, con las mismas ganas de aquellos chicos con los que terminábamos los partidos ganando o perdiendo, pero gritando siempre algo que sí me gustaría que estén haciendo ahora los chicos rusos al caer el sol, sin el mismo nombre pero en el mismo idioma universal. “¡¡A la bí, a la bá/ rim bom bá/ San Mar tín/ rra rra rrá!!!
Deja un comentario



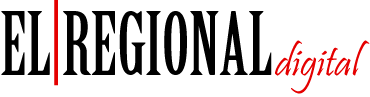













.png)



















